"Un oso ha quedado aislado en un bloque de hielo que flota a la deriva, dejando tras de sí un glaciar que se desvanece de forma acelerada."
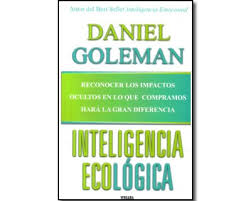
Es muy posible que este tipo de imágenes, propias del calentamiento global, generen en usted conmoción y angustia; pero una vez que se encuentre en los pasillos del supermercado, todas sus preocupaciones cederán rápidamente ante la
seducción de los llamativos anuncios que gritan “rebajado”, “bajo en grasas”, “2x1” o “triple protección”.
Su atención será entonces incapaz de ir más allá de la trampa de sus sentidos, y en esa bruma cognitiva, que se ve empujada por la prisa de hacer la compra, no tendrá ni tiempo ni interés para preguntarse en qué medida esas palomitas de maíz que se preparan en unos segundos pueden minar su salud, o si esa camisa tan económica y tan a la última ha sido tejida por niños explotados o si esta asombrosa pantalla de televisión ha contribuido al calentamiento global que está acabando, entre otras cosas, con los osos polares de la imagen que tanto le conmovió.
Imagine por un instante que en el momento de seleccionar los artículos que va a comprar, tuviera usted la posibilidad de conocer con exactitud la historia de cada uno de ellos: saber quién lo hizo y en qué condiciones, cuál ha sido y será su
impacto en el medio ambiente, qué compuestos químicos contiene y cuáles son los posibles efectos sobre su salud. Quizás ese mismo zumo de naranja, su favorito y de un precio sorprendentemente reducido, no le sepa igual de bien si le advierten
que ha sido producido por niños de 10 años, que ganan un dólar por dos días de trabajo.
Un mercado que ofreciera información transparente, comprensible y suficiente de todos los productos haría de cada compra un acto geopolítico, en el que pagar por un
artículo equivaldría a depositar un voto en una urna.
Pues tal como evidencian muchos de los ejemplos que aquí se presentan, las acciones
colectivas de una comunidad de consumidores bien informada logran revertir la lógica de poder existente entre las empresas y los ciudadanos, otorgando a estos últimos la
decisión sobre lo que se debe producir y la forma en que debe hacerse.
Si se quiere orientar los mercados en esa línea, es esencial que las personas e instituciones desarrollen su inteligencia ecológica, que hoy por hoy, y dadas las amenazas que se ciernen sobre el planeta, constituye una habilidad esencial para
nuestra supervivencia como especie.
Este tipo de inteligencia reúne las capacidades cognitivas para preguntarse por los impactos ambientales y sociales de las propias acciones, junto con una forma
específica de inteligencia social que inclina a la persona a esforzarse por consolidar círculos virtuosos, en los que los beneficios ambientales y sociales de sus acciones superen los perjuicios que éstas mismas puedan causar.
A pesar de las limitaciones que nos impone nuestra lenta evolución como especie, nuestra supervivencia nos enfrenta actualmente al reto de poder identificar los peligros implícitos en el olor de la pintura fresca o estar alerta frente al
plomo en los juguetes, los gases en el aire o los químicos tóxicos en nuestra comida. Y aunque nuestros instintos no vienen programados para ello, quizás podamos forjar una reacción emocional de defensa si comenzamos por una comprensión
intelectual de los perjuicios que conllevan las formas cotidianas de producción y consumo.
Si canalizamos nuestras habilidades racionales para evaluar causas y efectos en un esfuerzo por comprender el impacto ambiental y social de cada acción que realizamos,
y a esto le agregamos una forma ampliada de empatía, que no se limite a desplegar simpatía frente al sufrimiento humano, sino también frente a cualquier forma de
“sufrimiento del planeta”, entonces habremos desarrollado el tipo de inteligencia ecológica que nos permitirá seguir habitando este planeta.
Un estudio de mercado realizado por Marks & Spencer reveló que cerca de un 25% de los consumidores no tiene interés alguno en conocer el origen ni las virtudes ambientalistas de los productos que compra, mientras que sólo un 10% se preocupa activamente por encontrar los artículos éticamente más adecuados. Esto, que a primera vista puede parecer descorazonador, en realidad es una voz de esperanza,
pues significa que la mayor franja se ubica en un punto intermedio.
Es decir, cerca de dos tercios de los consumidores se preocupan por las cuestiones éticas, pero no quieren complicar sus decisiones. Ahí, en esa inmensa mayoría
cuya preocupación ecológica puede ser débil pero latente, lograría el mayor impacto un sistema que desvele de forma clara y fácil la información del ciclo de vida de cada producto. Un modelo de transparencia radical que, al promover la inteligencia ecológica de los consumidores, y al darles fácil acceso a los conocimientos que requieren para tomar decisiones responsables, haga de éstos una fuerza transformadora de los mercados.
De ser así, se superaría el dilema clásico de las empresas entre hacer las cosas bien y hacer el bien: es decir, entre aquellos que sostienen que el único fundamento de la empresa es el beneficio y los que afirman que el mundo empresarial
debería asentarse en la responsabilidad social, pues se abriría un tercer camino en el que hacer las cosas bien sería sinónimo de hacer el bien. Sólo entonces aquella regla general a la que se atenía la industria del siglo pasado, según la cual
“cuanto más barato, mejor”, quedaría definitivamente superada por esta otra: “sostenible es mejor, más sano es mejor y más humano también es mejor”.
Desde hace varios años, los neurólogos se esfuerzan por dilucidar los procesos que tienen lugar en el cerebro de una persona que acude a un supermercado a realizar su compra.
Lo que han encontrado, hasta el momento, es que las impresiones sensoriales inmediatas y los impulsos emocionales prevalecen sobre el análisis racional de los beneficios a largo plazo de un producto. Basta,
por ejemplo, con que el almacén de recuerdos emocionales, que se ubica en la zona interna del cerebro –en una región llamada amígdala–, active una señal de peligro para que inmediatamente rechacemos un
producto, sin requerir ninguna consideración adicional.
Tiene sentido. Los evolucionistas han encontrado que la supervivencia de la especie humana obedeció, en gran medida, a nuestra capacidad para detectar rápidamente los peligros y reaccionar de forma efectiva ante ellos. Frente al rugido de una bestia, nuestros antepasados no podrían haberse detenido a valorar las alternativas y sopesar las mejores acciones, pues eso podría haberles costado la vida. En esos casos, simplemente habrían tenido una reacción inmediata de defensa que los habría impulsado a correr. Y esa es la misma respuesta emocional que sigue determinando nuestro comportamiento y que nos protege de un enorme repertorio de amenazas, haciendo que evitemos todo aquello que pueda suponer un peligro para nosotros.
El único inconveniente es que, si bien nuestro sistema integrado de alarma perceptual está programado para advertirnos en un gran abanico de eventualidades, no incluye los riesgos a los que nos enfrentamos en el tiempo presente, y cuyas consecuencias no suelen ser inmediatas sino diferidas en el tiempo.
Fuimos diseñados para correr ante el gruñido de una bestia, pero no para sentir pavor ante la presencia de un juguete cuyos vivos colores se han obtenido con partículas de plomo. Fuimos programados para huir ante la amenaza instantánea de ser devorados, pero la sutil exposición a productos nocivos que pueden desencadenar todo tipo de enfermedades, por lo general más dolorosas y letales que la mordedura
de un perro, no es capaz de activar nuestro sistema intuitivo de alarma.
Por ello, un agradable aroma, un precio reducido o una imagen atractiva ejercen más influencia en nues tras decisiones de compra que el vago recuerdo de una noticia alarmante sobre el calentamiento global
o la imagen sombría de un taller de confecciones en la India que nos enviaron en un correo electrónico.
Sin embargo, el cerebro siempre puede aprender y desarrollar hostilidad hacia algunas eventualidades cuyos perjuicios no saltan a la vista.
Y la experiencia ha demostrado que esas aversiones adquiridas pueden alcanzar la misma fuerza que un repudio natural como el que sentimos ante el olor nauseabundo de una fruta podrida y pueden, por lo
tanto, constituirse en poderosas fuerza del mercado.
Algo así fue lo que sucedió en 2007, cuando los medios de comunicación estadounidenses desplegaron sus armas contra una serie de productos alimenticios para perros, pastas dentífricas y juguetes con un alto
contenido en plomo, procedentes de China, por sus efectos nocivos para la salud. Fue tal el poder de esta noticia, que los consumidores comenzaron a sentir rechazo hacia ese tipo de productos y los vendedores
se vieron obligados a introducir la etiqueta “China-Free” para recuperar la confianza de sus clientes.
El sistema cerebral de los consumidores, regido por el impulso emocional de la amígdala, no se detenía a discernir entre los juguetes chinos buenos y malos, ni tampoco a considerar que hay otros igualmente tóxicos que no proceden de China: simplemente incorporaba la señal de alarma y predisponía contra el ataque, haciendo que la gente sintiera miedo frente a los productos chinos y, en consecuencia, dejara de comprarlos.
Cuando los riesgos invisibles de un producto se hacen visibles para el cerebro humano, la persona puede incorporar esa información a su sistema emocional de alarma y desarrollar una aversión hacia el producto
en cuestión. Y si los consumidores dejan de comprar un producto porque es nocivo, o porque en su fabricación se han vulnerado los derechos humanos o se han causado grandes perjuicios para el medio
ambiente, ese rechazo terminará repercutiendo en la forma de fabricar los artículos.
Por grandes que sean sus esfuerzos en leer las etiquetas de los productos y tratar de informarse sobre sus impactos ambientales, cada vez que compre un bien industrial estará apoyando, de una forma u otra,
algo que puede parecerle deplorable, pues la producción industrial se asemeja a la mitológica red de Indra, que simboliza un universo donde todos los miembros tienen relaciones mutuas repetidas infinitamente
y, por eso mismo, resulta inabarcable.
Así, por ejemplo, en la fabricación de un simple frasco de vidrio, se necesita gas natural y electricidad para trabajar sobre varias decenas de productos diferentes (como arena, sosa cáustica y caliza) que, a
su vez, son producto de la manipulación de otros materiales y de otros procesos. Así pues, una gráfica de los trece procesos más importantes para la fabricación de estos recipientes pone de relieve la existencia
de 1.959 “unidades de proceso” distintas, cada una de las cuales, a su vez, está compuesta de innumerables procesos subsidiarios.
La conciencia de esta complejidad es la que ha dado origen al movimiento de los freegan, cuyos miembros han llegado a la conclusión de que, al estar inmersos en un modelo capitalista de producción y consumo,
el único camino viable para limitar los impactos perjudiciales de sus acciones consiste en reducir al mínimo su consumo de recursos.
Así, en lugar de evitar la compra de los productos de una compañía irresponsable, y decantarse por otra igual o peor, procuran limitar sus compras a lo imprescindible; por eso, su estrategia más notoria es la
llamada recolección urbana o “dumpster diving”, que consiste en rebuscar entre la basura para obtener comida, bebidas, libros y todo tipo de artículos desechados por otros pero que siguen siendo útiles.
No hay que llegar, necesariamente, a ese extremo, pero sí, al menos, hay que reconocer que los impactos negativos de nuestras acciones en el medio ambiente rebasan con creces los impactos positivos que genera
mos al reciclar papel o sustituir un detergente convencional por uno “ecológico”. Somos incapaces de reconocer las consecuencias indirectas de nuestras acciones, aunque queramos hacerlo, pues estamos
sumidos en las tinieblas en que nos deja la falta de información. Y si queremos expresar nuestras preferencias por un producto que se ajuste a nuestros valores, no tendremos para ello mucha más información que una etiqueta “bio” o “eco” que no da mayores detalles sobre los procesos implicados en la producción.
Los comerciantes saben, desde hace muchos años, que nuestra psicología nos inclina a buscar caminos cortos y sencillos para aligerar la pesada carga de tener que tomar decisiones continuamente. Por eso,
desde tiempos inmemoriales, el precio y la calidad se han erigido en criterios simplificadores que facilitan el análisis del consumidor. Para seleccionar entre un conjunto de productos, basta con elegir un nivel
de calidad y buscar, en ese rango, el producto más barato. De esta manera, y ante la dificultad de entender y procesar todos los datos que permiten comparar un producto con otro, el consumidor opta, según
George Stingler, Nobel de Economía, por el más “económico”, es decir, aquél cuya comprensión le exija el esfuerzo menor. Gracias a su sencillez inigualable, el precio suele posicionarse como el principal
criterio para las decisiones de compra.
El problema es que ese consumidor que sólo se preocupa por el coste final del producto desconoce, o se niega a aceptar, todos las medidas que se tomaron durante el proceso de fabricación para poder reducir el
precio hasta esa determinada cantidad.
Y esta misma lógica opera en la perspectiva del fabricante, que en su afán por reducir costes, tiende a sujetar su cadena de suministros al “precio China”, es decir, el coste de producción más bajo. No
hay que ser muy astuto para darse cuenta de que al comprar a las empresas o a los proveedores que ofrecen los productos más baratos y más rápidos, sólo se beneficia a aquellos que pagan salarios de
miseria y que explotan a sus trabajadores en inacabables jornadas de trabajo, arrojando materiales tóxicos al aire, los ríos y los vertederos.
Ahora bien, si alguien quiere comprar un producto que sea más respetuoso con el medio ambiente, con su salud y con las personas involucradas en su cadena de producción, chocará con grandes dificultades
para encontrar información sobre los productos ofrecidos que vaya mas allá de la calidad y el precio.
Y al no tener datos claros que le indiquen los efectos positivos o negativos de cada producto, no podrá actuar en consecuencia en el momento de expresar sus preferencias en el supermercado, sancionando
las prácticas desdeñables y recompensando aquellas que considere meritorias. Así se perpetúa el círculo vicioso, pues si no existe una presión competitiva fuerte que incite a la responsabilidad, los fabricantes
no tendrán el incentivo, y a veces tampoco la alternativa, de mejorar sus productos y sanear sus procesos de producción.
En 1913, Louis D. Brandeis, juez de la Corte Suprema de Estados Unidos, afirmó que “la luz del sol es el mejor de los desinfectantes”. La búsqueda de la transparencia en los intercambios económicos es una
preocupación milenaria, documentada ya con detalle en las transacciones de aceite de oliva que realizaban los romanos. Pero si en esa época los criterios sobre los cuales se intentaba evitar el engaño eran
siempre la calidad y la cantidad, ya es hora de que la “luz del sol” ilumine otros aspectos.
Cuando uno mira una simple bolsa de caramelos, encuentra todo tipo de información ininteligible (E104, E110, E120…) que sólo podrá descifrar si dedica varias horas al estudio de los compuestos químicos y sus
abreviaturas. Ante este oscurantismo, incluso una persona sensible a los riesgos para su salud terminará orientando su compra por un criterio sencillo como el precio. Y si su preocupación apunta a los efectos
de cada producto sobre el entorno natural o a los impactos sociales de su fabricación, mejor será que haga como los freegan, y, ante la duda, procure abstenerse de consumir.
Joseph Stiglitz, premio Nobel de Economía por su teoría sobre la influencia de la información en las transacciones comerciales, ha puesto de relieve que cuando los vendedores saben algo que los compradores
ignoran –situación que, en la práctica, ocurre siempre– la asimetría en la información impide el surgimiento de un mercado más justo y eficaz. Por el contrario, cuando existe transparencia y la información
se transmite hacia los que no la tienen, las fuerzas del mercado se contrarrestan y se puede lograr un equilibrio justo entre los intereses de las partes. Así, por ejemplo, cuanta más información tenga el
público de los ingredientes que componen sus productos de consumo y de los peligros asociados a los mismos, mayor será la presión ejercida para que las empresas dejen de utilizarlos.
El caso de las gasas trans en los Estados Unidos constituye un ejemplo paradigmático que corrobora lo anterior. Tras ser veneradas durante décadas por su capacidad para conservar más tiempo los productos de
repostería, estas grasas comenzaron a ser cuestionadas en 1993 por sus efectos nocivos para la salud humana. Ya en 1997 algunos estudios científicos habían sostenido que, si una persona cambiaba en su
dieta las grasas trans por otras insaturadas, reduciría en un 53% las probabilidades de padecer una enfermedad cardíaca. Algo después, en el año 2000, en un estudio de la Food and Drug Administration (FDA) se sugería que la eliminación de estas grasas en la margarina y en algunos alimentos podría salvar unas siete mil vidas anuales, solamente en los Estados Unidos.
Ante estos datos, la FDA decidió intervenir. Pero en lugar de prohibir su uso, se limitó a exigir que los productos incluyeran en su etiqueta información relativa al contenido de grasas trans. Rápidamente, estas
grasas fueron desapareciendo del mercado, y hasta Dunkin Donuts, la enorme cadena que debía gran parte de su éxito a las virtudes de aquellas grasas, se adhirió al movimiento de empresas que renunciaba
a su uso y proclamó con orgullo que a partir de ese momento, sus donuts quedaban libres de grasas trans.
Así pues, un simple cambio en la información con la que cuentan los consumidores puede obrar milagros insospechados. Y si la información mueve al mercado, la simetría en esa información puede causar un
auténtico terremoto.
El poder de los consumidores agremiados puede compensar la asimetría de información al permitir que ésta se comparta con facilidad y reducir, de esta manera, el coste de obtenerla. En la era de Internet, ha
quedado de manifiesto que un flujo eficiente de información permite que el descontento se organice fácilmente, se amplifique y llegue a difundirse como si se tratara de un virus.
En 2007, y tras haber captado numerosos clientes jóvenes con un atractivo plan en el que no se cobraban intereses por los descubiertos, el banco HSBC decidió eliminar este privilegio dando por sentado
que el costo que para sus clientes supondría cambiar de banco garantizaba que conservarían sus cuentas, ateniéndose a las nuevas reglas. No contaban, sin embargo, con que muy poco después de anunciar la noticia, algún joven insatisfecho había logrado convocar a miles de clientes en un grupo de Facebook llamado “Stop al fraude del HSBC”, en el que todos amenazaban con retirar su dinero del banco. Esta situación obligó al HSBC a retractarse y mantener las condiciones prometidas a sus ahorradores.
Las redes sociales convierten la sencilla reacción de un comprador en una fuerza que puede decretar el éxito o el fracaso de un determinado producto. Con las nuevas tecnologías de la información, cualquiera
puede notificar a un amigo, con un simple clic, su evaluación personal de un producto y éste, a su vez, difundirlo a sus contactos iniciando una cadena de acelerado crecimiento exponencial.
En el año 2000, la firma Leadership in Energy and Enviromental Design (LEED) comenzó a difundir en los Estados Unidos los inconvenientes ecológicos de los edificios comerciales, revelando a propietarios y
usuarios los costes ocultos de las decisiones que normalmente tomaban los constructores de forma silenciosa. Así, por ejemplo, para aumentar sus beneficios los constructores seleccionaban los sistemas
de calefacción y refrigeración más baratos que encontraban, sin preocuparse por su deficiente calidad ni por el hecho de que, a largo plazo, reportarían mayores gastos en energía y en dinero para el propietario
del inmueble.
LEED atacó la asimetría de la información poniendo en manos de los consumidores datos concretos para que, entre otras cosas, supieran que quienes reforman viejos edificios con sistemas energéticos más
eficientes, ahorran un promedio anual de unos 1.100 euros por metro cuadrado y en dos años ya han recuperado la inversión. No sólo esto, sino que además bajan los recibos de limpieza y, al respirar un
aire más sano, sube la salud, la productividad y el confort de quienes allí trabajan.
Esta información en manos de los consumidores era más poderosa que cualquier regulación. Cuando LEED comenzó, sólo había 635 edificios en el mundo que cumpliesen sus requisitos. Siete años después, en
2007, ya habían empezado a construirse cerca de 12.000 edificios para ajustarse a sus estándares. Y el impacto ambiental de estas medidas no es nada despreciable si se tiene en cuenta que, en los Estados
Unidos, estos edificios comerciales den cuenta de un tercio de las emisiones de gases de efecto invernadero y de casi dos tercios del consumo energético.
Fomentar la acción colectiva del consumidor es la mejor estrategia para orientar al mercado hacia productos más responsables ambiental y socialmente. En lugar de esperar a que los gobiernos y los políticos
establezcan controles eficientes, e intentar que lo realicen de forma rápida y desinteresada, basta con dejar que el mercado libre informe de lo que realmente importa para que los consumidores hagan su
parte. Tal como afirma Gregory Norris, ecólogo industrial de Harvard, “las empresas no se preocupan hasta que no lo hacen los compradores”.
La naciente ciencia de la ecología industrial se encarga de estudiar el impacto de los productos industriales sobre el medio ambiente a lo largo de toda la existencia; para ello ha desarrollado el “análisis del ciclo vital” (Life Cycle Analysis).
Así, por ejemplo, para estudiar el impacto que un automóvil ejerce sobre el medio ambiente, este tipo de análisis intenta explorar la profunda red de relaciones que intervienen en su creación, conservación
y desaparición, en términos de materia prima consumida, cantidad de energía y agua utilizadas, ozono requerido por las reacciones fotoquímicas, contribución al calentamiento global o toxicidad liberada
al aire y al agua, entre muchos otros.
Al asumir esta complejidad integradora, y tener en cuenta el enorme conjunto de variables que intervienen en el ciclo vital de un producto más el impacto relativo de cada una de ellas, resultan bastante objetables,
por no decir ridículos, los estudios que pretenden reducir las repercusiones de un producto a una sola de sus características. Y, sin embargo, esto es lo que suele ocurrir en el caso de las llamadas etiquetas
“verdes”, que crean la ilusión de que se está comprando algo virtuoso porque destacan selectivamente uno o dos atributos positivos del producto, pretendiendo así que en él no hay nada negativo y ocultando,
muchas veces, el mar de perjuicios que ese mismo producto desencadena.
Si bien en algunas empresas estos esfuerzos representan un inicio valioso en su camino hacia la responsabilidad y sostenibilidad industriales, en muchos casos, por desgracia, no deja de ser una estrategia
de marketing: una suerte de “lavado verde” que sólo acrecienta el problema, porque proporciona una información tergiversada o parcial a los clientes para adormilar sus conciencias; les transmite la ilusión
de que están haciendo algo bueno y les impulsa a comprar artículos que no cumplen con la promesa que hacen. Con este tipo de prácticas se corre el riesgo de despertar la desconfianza de los consumidores y de
generar suspicacias frente a los esfuerzos legítimos de otros productos realmente beneficiosos.
De hecho, la mayor parte de lo que hoy en día consideramos productos verdes no son más que un espejismo creado por la publicidad. Cuando los nutricionistas analizaron los ingredientes de decenas de miles de artículos de un supermercado, concluyeron que la gran mayoría de los que venían etiquetados como “sanos” en realidad no lo eran tanto. Algo semejante sucede con la calificación de “EnergyStar” en los
ordenadores portátiles, que resalta la reducción en el consumo de energía, pero omite el hecho de que el 90% del impacto medioambiental de estos aparatos tiene lugar durante los procesos de manufactura y eliminación, y no durante su uso. En esencia, las camisetas teñidas siguen siendo tan peligrosas como siempre, aunque sean de algodón orgánico, y los donuts “libres de grasas trans” continúan siendo una
mezcla poco saludable de grasas, azúcar y harina blanca. Un producto verdaderamente “verde” estaría concebido para ser sostenible desde la cuna hasta la tumba, o mejor, hasta la nueva cuna, en la medida en que, una vez usado, debería poder utilizarse para algo diferente. Pero en la actualidad no existe ningún producto industrial que podamos calificar como absolutamente verde. La compleja red de Indra hace que en algún punto de su ciclo, todo proceso industrial ocasione un impacto negativo sobre el medio ambiente.
El asunto de la sostenibilidad, pues, es en realidad una cuestión de grados, en donde no hay productos “respetuosos” sino “relativamente respetuosos” y, entre ellos, algunos lo son más que otros.
En lugar de preguntarse si un producto es “bueno” o “malo”, convendría indagar sobre cuántos contaminantes se liberan durante su ciclo de vida y en qué cantidad, así como la forma en que podríamos
reducir eficazmente dichas emisiones.
La repercusión de nuestras acciones
Para el programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEP), las consideraciones medioambientales y las necesidades humanas son inseparables y, por esta razón, su preocupación no
se limita a mejorar los beneficios para el medio ambiente, sino también a alcanzar unos mínimos de bienestar para las poblaciones humanas. Si bien es cierto que los procesos industriales generan impactos diferentes, estos se pueden clasificar en tres categorías independientes para facilitar el análisis general de las virtudes o
perjuicios de un producto durante su ciclo de vida.
-La geosfera. La primera de estas categorías alude al entorno no viviente y, en particular, al suelo, el aire, el agua y el clima. Desde esta perspectiva, los efectos negativos de un proceso industrial se materializan en fenómenos como la acidificación del suelo, la extinción de acuíferos, la reducción de la capa de ozono
en la estratosfera o el calentamiento global.
Para valorar la deuda total de un determinado producto con la naturaleza se han fijado criterios como el de “la carga de recursos”, que permite estimar la cantidad de materia prima consumida, el tipo de contaminación provocada o la clase de valor destruido por el producto en cuestión. Desgraciadamente, entre las decenas de miles de productos fabricados por el ser humano son muy pocos los que, hasta la fecha, han sido evaluados para determinar su nivel de biodegradabilidad, o la facilidad con que los organismos pueden descomponerlo en elementos útiles para la naturaleza.
-La biosfera. Esta segunda dimensión está integrada por nuestro cuerpo, el de otras especies y el de las plantas. Aquí entra en consideración nuestra propia salud: así como todo entorno natural tiene una determinada “capacidad de carga”, es decir, un número máximo de individuos que puede soportar sin daño, los sistemas internos del cuerpo humano también tienen un umbral de resistencia, esto es, una cantidad máxima de compuestos extraños que pueden acumular sin enfermar. Los recientes y novedosos estudios de “bioacumulación”, que intentan determinar los invasores que se van incorporando al cuerpo a lo largo de toda la vida, sugieren que la exposición continua a dosis muy bajas de químicos puede resultar tan nociva como la exposición súbita en un periodo breve de tiempo. Los oncólogos, por ejemplo, están llegando a un consenso según el cual la exposición sostenida de alguien a dosis mínimas de agentes cancerígenos puede ser tan tóxica como la exposición breve a dosis elevadas.
Algunos indicadores para determinar los daños a la biosfera ocasionados por un producto a lo largo de su ciclo vital son la pérdida de biodiversidad, la liberación de agentes cancerígenos, la medida de DALY (en español, “Años Perdidos por Incapacidad”) o la toxicidad incorporada, que se mide en función del número
de productos químicos problemáticos que se emiten durante todo el ciclo vital de un producto. Por desgracia, la lista de riesgos secundarios asociados a los productos sintéticos que fabricamos y consumimos los humanos aumenta al ritmo que crece nuestra capacidad para detectar peligros cada vez más sutiles.
Mientras que en Europa rige el “principio de precaución”, de acuerdo con el cual se debe prohibir cualquier sustancia que según los exámenes toxicológicos resulte potencialmente peligrosa para el ser humano, en Estados Unidos, en cambio rige un “principio de evidencia concluyente”: un producto tóxico puede ser
seguro en ciertas condiciones y, por ende, sólo se prohíbe una sustancia si existe una prueba concreta del daño causado al ser humano. Siendo esta prueba tan difícil de obtener, cada vez es mayor el
número de productos químicos “seguros” en los Estados Unidos que están prohibidos en Europa. De hecho, la Agencia de Protección Ambiental (EPA) de los Estados Unidos elaboró en 1979 una lista de 62.000 compuestos químicos industriales que podían emplearse sin restricciones, y a lo largo de las siguientes décadas sólo ha solicitado la investigación de unos pocos, incluyendo los miles que se descubren anualmente. En Europa, por su parte, la REACH (Registration, Evaluation and Autorization for
Chemicals) adelanta el ambicioso y loable objetivo de evaluarlos a todos y cada uno de ellos.
-La sociosfera. Esta última categoría abarca cuestiones de índole social, como las condiciones laborales de los trabajadores o los índices de calidad de vida de las comunidades implicadas en los procesos de explotación y producción industrial. El impacto humano de la empresa se mide en hechos evidentes, como la
ausencia de trabajos forzados y de explotación infantil, y en otros más difíciles de evaluar, como el grado de implicación con la comunidad local, el nivel de capacitación de la mujer, la justicia
salarial, los beneficios sanitarios o la conducta filantrópica a nivel local. La determinación del impacto
social constituye un auténtico reto, incluso para las organizaciones que abrazan normas éticas y la responsabilidad social. Por lo general, identificar el impacto social en toda la cadena de suministros
requiere una alta inversión en tiempo y en dinero, para poder identificar las condiciones sociales de todos los trabajadores y comunidades vinculados al ciclo de vida de un determinado producto.
Por esto, Catherine Benoit, científica social de Montreal, propone algunos criterios para facilitar esta tarea,
como por ejemplo priorizar las etapas de la cadena en donde existe más riesgo de impacto social negativo o empezar por aquellas en las que es posible realizar mejoras efectivas.
Las tres categorías presentadas están íntimamente relacionadas ente sí, de modo que cuando el análisis de un producto o una industria se limita a observar una de ellas, no logrará sino un fragmento de la imagen
completa y, muchas veces, esta miopía le costará el éxito en sus pretensiones. Un ejemplo muy visible lo ofrece la creciente industria del “ecoturismo”, que se anuncia como una forma responsable de viajar
preservando el medio ambiente y cuyas “virtudes”, en muchos casos, se limitan a la protección de la naturaleza (geosfera y biosfera), sin ningún esfuerzo por que los beneficios de la actividad turística
redunden en unas mejores condiciones de vida para los habitantes, mediante la reinversión en escuelas o servicios médicos. En casos así, habría que cuestionarse seriamente si el tipo de desarrollo que se pretende
promover es realmente “sostenible”, cuando sucede que encarece el coste de vida de los habitantes locales sin mejorar sus salarios, aumentando por ende la pobreza, la delincuencia y los problemas sanitarios.
Cuando se analiza el ciclo de vida
Mientras la población de Kerala, en el sur de la India, padecía una sequía sin precedentes que supuso un enorme drama social y llegó a desencadenar una epidemia de suicidios entre los pequeños agricultores,
la embotelladora de Coca-Cola, ubicada en la región, aumentaba diariamente su producción. Desde hacía unos años se habían levantado voces de protesta contra la fábrica, cuyos camiones eran vistos como
símbolo de despilfarro del agua y como causantes de la deshidratación crónica que comenzaba a vivirse; la empresa, sin embargo, argumentaba que obtenía el agua de un acuífero muy profundo y que su
actividad no tenía relación alguna con las aguas superficiales que utilizaban los agricultores. Cuando finalmente, a comienzos de este siglo, el consejo de Kerala decretó el cierre de la planta y las
ventas de Coca-Cola cayeron en picado en toda la India, la empresa aumentó su sensibilidad hacia el uso eficaz del agua y se trazó un ambicioso reto: reducir la cantidad de agua utilizada para fabricar un litro
de Coca-Cola de algo más de tres litros a menos de dos y medio. Pero al mismo tiempo, y gracias a una investigación interna que les permitió reflexionar sobre el hecho de que nunca se habían preocupado
por el origen del agua y simplemente pensaban en el rendimiento operativo, decidieron pedir ayuda al World Wildlife Found.
Esta institución les permitió ampliar su corta visión al incorporar en el análisis la huella total del agua de la planta embotelladora, que incluía desde proveedores hasta distribuidores y vendedores. Así fue
como supieron que el cultivo de caña de azúcar es el principal consumidor de agua en el ciclo vital y que en esta etapa se invierten más de doscientos litros de agua para cosechar el azúcar que requiere un
litro de la bebida. Un análisis nada trivial, si se tiene en cuenta que Coca–Cola es el principal consumidor de azúcar en el mundo.
Esta experiencia abrió los ojos a la empresa y le hizo reconsiderar su posición frente a las fuentes de suministro del agua. Desde entonces, Coca-Cola se ha comprometido con la transparencia ecológica, contratando empresas auditoras que determinen el modo en que se gestiona el agua en las regiones en que operan sus plantas. Por su parte, en la planta de Kerala, Coca-Cola instaló un sofisticado sistema de cosecha de agua de lluvia y excavó un pozo para la aldea cercana que rellena diariamente con dos camiones cisterna de agua limpia.
Procter & Gamble representa el ejemplo de una compañía que ha incluido la sostenibilidad en la propia estrategia de la empresa, mediante la evaluación integral del ciclo vital de sus productos. Para lograrlo, la empresa invierte grandes cantidades de dinero en investigación, desarrollando productos innovadores y sostenibles que sean más respetuosos con el medio ambiente y, al mismo tiempo,
menos costosos. Con sus estudios, Procter & Gamble descubrió que, en muchos de sus productos, los mayores impactos no se daban en la producción ni en el transporte, sino durante la etapa
de uso por parte de los consumidores. En concreto, encontraron que el principal responsable de toda la huella energética de la compañía era la necesidad de usar agua caliente para que el detergente de
la lavadora tuviese los efectos deseados. Así fue como desarrollaron el Tide Cold Water, un detergente que limpia eficazmente sin necesidad de utilizar agua caliente y que no es más caro que el tradicional.
Según sus estimaciones, si todos los hogares de Estados Unidos utilizaran un producto así, el coste de la energía total consumida disminuiría en un 3%, ahorrándose cerca de 90.000 millones de kilovatios por
hora y reduciéndose en 34 millones de toneladas la cantidad de dióxido de carbono liberada a la atmósfera.
Además, se estima que el ahorro energético que supone para el consumidor no tener que calentar el agua equivale al valor de la caja de detergente. Por último, cabe destacar la experiencia del Global Social Compliance Program, creado en alianza por las cuatro principales minoristas del mundo (Wal-Mart,
Tesco, Carrefour y Metro) para establecer criterios objetivos que deben cumplir todos sus proveedores, en cuanto a condiciones laborales y al trato dado a sus trabajadores. Con una estrategia de este estilo, en la
que los propios distribuidores imponen pautas de responsabilidad ambiental y social sobre su propia cadena de suministros, se logra que los estándares de calidad constituyan un tipo de condición necesaria
para la subsistencia de las pequeñas productoras.
La transparencia radical
Si se integran todos los impactos sustanciales del producto en la geosfera, la biosfera y la sociosfera, teniendo en cuenta la integridad de su ciclo vital, y si adicionalmente, esa información se presenta de la forma más sencilla posible, para que los consumidores puedan acceder a ella sin grandes esfuerzos, entonces estaremos ante una transparencia ecológica de carácter radical, cuyos impactos en la oferta de
productos y en las formas de producirlos serían ciertamente revolucionarios.
Una transparencia de esa naturaleza colocaría a compradores y vendedores en pie de igualdad y, al poner en evidencia dimensiones ocultas para tomar decisiones que no sólo recompensen el precio y la calidad, sino que tomen en consideración las virtudes ecológicas del producto, daría a los compradores la posibilidad de expresar sus preferencias por productos más sostenibles, más sanos y más justos: así generarían el mejor incentivo para que productores y vendedores se preocuparan por sanear sus métodos, sus materiales y sus prácticas y por desarrollar mejores alternativas.
Un ejemplo naciente de este fenómeno nos lo ofrece GoodGuide, una empresa que aspira a ser social, ética y medioambientalmente responsable, y cuya misión consiste, literalmente, en diseñar herramientas que “transformen la relación habitual que existe entre el consumidor, los productos y las empresas fabricantes, proporcionando una información rigurosa y comprehensiva en el punto de venta”.
Para ello, GoodGuide integra centenares de bases de datos muy complejas y detalladas con información que va desde las políticas de experimentación con animales hasta las emisiones de carbono en la cadena de suministros de miles de productos.
GoodGuide muestra al consumidor la historia oculta del producto, calculando su impacto medioambiental a lo largo de todo el proceso de producción, transporte, uso y eliminación. Además, a diferencia de los primeros prototipos de análisis de ciclo vital diseñados por ingenieros y políticos, que generaban datos tan extraños como “kilogramos por acidificación potencial”, este sistema ofrece la información
de una forma sencilla, para que el consumidor pueda saber rápidamente qué producto es mejor sin necesidad de ser un experto en ciencias naturales.
En la versión beta, el comprador puede fotografiar el código de barras del producto con su teléfono móvil y adjuntar la imagen a un mensaje de texto dirigido a GoodGuide. El servidor le reenviará rápidamente una evaluación con tres barras, en la que los colores rojo, amarillo y verde indican el nivel relativo de bondad de ese producto en las dimensiones medioambiental, sanitaria y social. Y si quiere información más detallada, siempre podrá encontrarla en el website de GoodGuide.
Con esta información, los compradores podemos tomar decisiones éticamente más adecuadas, ajustando nuestras compras a nuestra escala de valores. Pero para que esto sea así, y se desarrolle efectivamente un modelo de transparencia radical, la información debe reunir tres características principales: estar bien documentada, ser imparcial y ser comprehensiva. Es decir, que quienes realizan el análisis han de estar bien familiarizados con el sector, no deben tener ningún interés en la venta del producto y han de ponderar las consecuencias de cada producto en varias dimensiones, sin limitarse a una o unas pocas.
El acceso a los detalles técnicos tiene que ser transparente, y para esto no basta con relevar las fuentes de información, sino que también es necesario explicitar el proceso utilizado para llegar a las conclusiones. Un ejemplo muy ilustrativo de este tipo de transparencia lo ofrece la web Skin Deep, que identifica el tipo y la cantidad de estudios científicos sobre los cuales basan sus valoraciones para los ingredientes de cada uno de los 55.000 productos de higiene personal enumerados, con frases como “uno o más estudios señalan la aparición, a altas dosis, de formaciones tumorales”. En la medida en que vayan apareciendo aplicaciones de esta naturaleza, cada vez será más difícil ocultar información. Y cuando las decisiones de consumo puedan basarse en una información completa, el poder pasará de los vendedores a los compradores, quienes cada vez que acudan al mercado podrán votar con sus dólares.
.
Es muy posible que este tipo de imágenes, propias del calentamiento global, generen en usted conmoción y angustia; pero una vez que se encuentre en los pasillos del supermercado, todas sus preocupaciones cederán rápidamente ante la
seducción de los llamativos anuncios que gritan “rebajado”, “bajo en grasas”, “2x1” o “triple protección”.
Su atención será entonces incapaz de ir más allá de la trampa de sus sentidos, y en esa bruma cognitiva, que se ve empujada por la prisa de hacer la compra, no tendrá ni tiempo ni interés para preguntarse en qué medida esas palomitas de maíz que se preparan en unos segundos pueden minar su salud, o si esa camisa tan económica y tan a la última ha sido tejida por niños explotados o si esta asombrosa pantalla de televisión ha contribuido al calentamiento global que está acabando, entre otras cosas, con los osos polares de la imagen que tanto le conmovió.
Imagine por un instante que en el momento de seleccionar los artículos que va a comprar, tuviera usted la posibilidad de conocer con exactitud la historia de cada uno de ellos: saber quién lo hizo y en qué condiciones, cuál ha sido y será su
impacto en el medio ambiente, qué compuestos químicos contiene y cuáles son los posibles efectos sobre su salud. Quizás ese mismo zumo de naranja, su favorito y de un precio sorprendentemente reducido, no le sepa igual de bien si le advierten
que ha sido producido por niños de 10 años, que ganan un dólar por dos días de trabajo.
Un mercado que ofreciera información transparente, comprensible y suficiente de todos los productos haría de cada compra un acto geopolítico, en el que pagar por un
artículo equivaldría a depositar un voto en una urna.
Pues tal como evidencian muchos de los ejemplos que aquí se presentan, las acciones
colectivas de una comunidad de consumidores bien informada logran revertir la lógica de poder existente entre las empresas y los ciudadanos, otorgando a estos últimos la
decisión sobre lo que se debe producir y la forma en que debe hacerse.
Si se quiere orientar los mercados en esa línea, es esencial que las personas e instituciones desarrollen su inteligencia ecológica, que hoy por hoy, y dadas las amenazas que se ciernen sobre el planeta, constituye una habilidad esencial para
nuestra supervivencia como especie.
Este tipo de inteligencia reúne las capacidades cognitivas para preguntarse por los impactos ambientales y sociales de las propias acciones, junto con una forma
específica de inteligencia social que inclina a la persona a esforzarse por consolidar círculos virtuosos, en los que los beneficios ambientales y sociales de sus acciones superen los perjuicios que éstas mismas puedan causar.
A pesar de las limitaciones que nos impone nuestra lenta evolución como especie, nuestra supervivencia nos enfrenta actualmente al reto de poder identificar los peligros implícitos en el olor de la pintura fresca o estar alerta frente al
plomo en los juguetes, los gases en el aire o los químicos tóxicos en nuestra comida. Y aunque nuestros instintos no vienen programados para ello, quizás podamos forjar una reacción emocional de defensa si comenzamos por una comprensión
intelectual de los perjuicios que conllevan las formas cotidianas de producción y consumo.
Si canalizamos nuestras habilidades racionales para evaluar causas y efectos en un esfuerzo por comprender el impacto ambiental y social de cada acción que realizamos,
y a esto le agregamos una forma ampliada de empatía, que no se limite a desplegar simpatía frente al sufrimiento humano, sino también frente a cualquier forma de
“sufrimiento del planeta”, entonces habremos desarrollado el tipo de inteligencia ecológica que nos permitirá seguir habitando este planeta.
Un estudio de mercado realizado por Marks & Spencer reveló que cerca de un 25% de los consumidores no tiene interés alguno en conocer el origen ni las virtudes ambientalistas de los productos que compra, mientras que sólo un 10% se preocupa activamente por encontrar los artículos éticamente más adecuados. Esto, que a primera vista puede parecer descorazonador, en realidad es una voz de esperanza,
pues significa que la mayor franja se ubica en un punto intermedio.
Es decir, cerca de dos tercios de los consumidores se preocupan por las cuestiones éticas, pero no quieren complicar sus decisiones. Ahí, en esa inmensa mayoría
cuya preocupación ecológica puede ser débil pero latente, lograría el mayor impacto un sistema que desvele de forma clara y fácil la información del ciclo de vida de cada producto. Un modelo de transparencia radical que, al promover la inteligencia ecológica de los consumidores, y al darles fácil acceso a los conocimientos que requieren para tomar decisiones responsables, haga de éstos una fuerza transformadora de los mercados.
De ser así, se superaría el dilema clásico de las empresas entre hacer las cosas bien y hacer el bien: es decir, entre aquellos que sostienen que el único fundamento de la empresa es el beneficio y los que afirman que el mundo empresarial
debería asentarse en la responsabilidad social, pues se abriría un tercer camino en el que hacer las cosas bien sería sinónimo de hacer el bien. Sólo entonces aquella regla general a la que se atenía la industria del siglo pasado, según la cual
“cuanto más barato, mejor”, quedaría definitivamente superada por esta otra: “sostenible es mejor, más sano es mejor y más humano también es mejor”.
Desde hace varios años, los neurólogos se esfuerzan por dilucidar los procesos que tienen lugar en el cerebro de una persona que acude a un supermercado a realizar su compra.
Lo que han encontrado, hasta el momento, es que las impresiones sensoriales inmediatas y los impulsos emocionales prevalecen sobre el análisis racional de los beneficios a largo plazo de un producto. Basta,
por ejemplo, con que el almacén de recuerdos emocionales, que se ubica en la zona interna del cerebro –en una región llamada amígdala–, active una señal de peligro para que inmediatamente rechacemos un
producto, sin requerir ninguna consideración adicional.
Tiene sentido. Los evolucionistas han encontrado que la supervivencia de la especie humana obedeció, en gran medida, a nuestra capacidad para detectar rápidamente los peligros y reaccionar de forma efectiva ante ellos. Frente al rugido de una bestia, nuestros antepasados no podrían haberse detenido a valorar las alternativas y sopesar las mejores acciones, pues eso podría haberles costado la vida. En esos casos, simplemente habrían tenido una reacción inmediata de defensa que los habría impulsado a correr. Y esa es la misma respuesta emocional que sigue determinando nuestro comportamiento y que nos protege de un enorme repertorio de amenazas, haciendo que evitemos todo aquello que pueda suponer un peligro para nosotros.
El único inconveniente es que, si bien nuestro sistema integrado de alarma perceptual está programado para advertirnos en un gran abanico de eventualidades, no incluye los riesgos a los que nos enfrentamos en el tiempo presente, y cuyas consecuencias no suelen ser inmediatas sino diferidas en el tiempo.
Fuimos diseñados para correr ante el gruñido de una bestia, pero no para sentir pavor ante la presencia de un juguete cuyos vivos colores se han obtenido con partículas de plomo. Fuimos programados para huir ante la amenaza instantánea de ser devorados, pero la sutil exposición a productos nocivos que pueden desencadenar todo tipo de enfermedades, por lo general más dolorosas y letales que la mordedura
de un perro, no es capaz de activar nuestro sistema intuitivo de alarma.
Por ello, un agradable aroma, un precio reducido o una imagen atractiva ejercen más influencia en nues tras decisiones de compra que el vago recuerdo de una noticia alarmante sobre el calentamiento global
o la imagen sombría de un taller de confecciones en la India que nos enviaron en un correo electrónico.
Sin embargo, el cerebro siempre puede aprender y desarrollar hostilidad hacia algunas eventualidades cuyos perjuicios no saltan a la vista.
Y la experiencia ha demostrado que esas aversiones adquiridas pueden alcanzar la misma fuerza que un repudio natural como el que sentimos ante el olor nauseabundo de una fruta podrida y pueden, por lo
tanto, constituirse en poderosas fuerza del mercado.
Algo así fue lo que sucedió en 2007, cuando los medios de comunicación estadounidenses desplegaron sus armas contra una serie de productos alimenticios para perros, pastas dentífricas y juguetes con un alto
contenido en plomo, procedentes de China, por sus efectos nocivos para la salud. Fue tal el poder de esta noticia, que los consumidores comenzaron a sentir rechazo hacia ese tipo de productos y los vendedores
se vieron obligados a introducir la etiqueta “China-Free” para recuperar la confianza de sus clientes.
El sistema cerebral de los consumidores, regido por el impulso emocional de la amígdala, no se detenía a discernir entre los juguetes chinos buenos y malos, ni tampoco a considerar que hay otros igualmente tóxicos que no proceden de China: simplemente incorporaba la señal de alarma y predisponía contra el ataque, haciendo que la gente sintiera miedo frente a los productos chinos y, en consecuencia, dejara de comprarlos.
Cuando los riesgos invisibles de un producto se hacen visibles para el cerebro humano, la persona puede incorporar esa información a su sistema emocional de alarma y desarrollar una aversión hacia el producto
en cuestión. Y si los consumidores dejan de comprar un producto porque es nocivo, o porque en su fabricación se han vulnerado los derechos humanos o se han causado grandes perjuicios para el medio
ambiente, ese rechazo terminará repercutiendo en la forma de fabricar los artículos.
Por grandes que sean sus esfuerzos en leer las etiquetas de los productos y tratar de informarse sobre sus impactos ambientales, cada vez que compre un bien industrial estará apoyando, de una forma u otra,
algo que puede parecerle deplorable, pues la producción industrial se asemeja a la mitológica red de Indra, que simboliza un universo donde todos los miembros tienen relaciones mutuas repetidas infinitamente
y, por eso mismo, resulta inabarcable.
Así, por ejemplo, en la fabricación de un simple frasco de vidrio, se necesita gas natural y electricidad para trabajar sobre varias decenas de productos diferentes (como arena, sosa cáustica y caliza) que, a
su vez, son producto de la manipulación de otros materiales y de otros procesos. Así pues, una gráfica de los trece procesos más importantes para la fabricación de estos recipientes pone de relieve la existencia
de 1.959 “unidades de proceso” distintas, cada una de las cuales, a su vez, está compuesta de innumerables procesos subsidiarios.
La conciencia de esta complejidad es la que ha dado origen al movimiento de los freegan, cuyos miembros han llegado a la conclusión de que, al estar inmersos en un modelo capitalista de producción y consumo,
el único camino viable para limitar los impactos perjudiciales de sus acciones consiste en reducir al mínimo su consumo de recursos.
Así, en lugar de evitar la compra de los productos de una compañía irresponsable, y decantarse por otra igual o peor, procuran limitar sus compras a lo imprescindible; por eso, su estrategia más notoria es la
llamada recolección urbana o “dumpster diving”, que consiste en rebuscar entre la basura para obtener comida, bebidas, libros y todo tipo de artículos desechados por otros pero que siguen siendo útiles.
No hay que llegar, necesariamente, a ese extremo, pero sí, al menos, hay que reconocer que los impactos negativos de nuestras acciones en el medio ambiente rebasan con creces los impactos positivos que genera
mos al reciclar papel o sustituir un detergente convencional por uno “ecológico”. Somos incapaces de reconocer las consecuencias indirectas de nuestras acciones, aunque queramos hacerlo, pues estamos
sumidos en las tinieblas en que nos deja la falta de información. Y si queremos expresar nuestras preferencias por un producto que se ajuste a nuestros valores, no tendremos para ello mucha más información que una etiqueta “bio” o “eco” que no da mayores detalles sobre los procesos implicados en la producción.
Los comerciantes saben, desde hace muchos años, que nuestra psicología nos inclina a buscar caminos cortos y sencillos para aligerar la pesada carga de tener que tomar decisiones continuamente. Por eso,
desde tiempos inmemoriales, el precio y la calidad se han erigido en criterios simplificadores que facilitan el análisis del consumidor. Para seleccionar entre un conjunto de productos, basta con elegir un nivel
de calidad y buscar, en ese rango, el producto más barato. De esta manera, y ante la dificultad de entender y procesar todos los datos que permiten comparar un producto con otro, el consumidor opta, según
George Stingler, Nobel de Economía, por el más “económico”, es decir, aquél cuya comprensión le exija el esfuerzo menor. Gracias a su sencillez inigualable, el precio suele posicionarse como el principal
criterio para las decisiones de compra.
El problema es que ese consumidor que sólo se preocupa por el coste final del producto desconoce, o se niega a aceptar, todos las medidas que se tomaron durante el proceso de fabricación para poder reducir el
precio hasta esa determinada cantidad.
Y esta misma lógica opera en la perspectiva del fabricante, que en su afán por reducir costes, tiende a sujetar su cadena de suministros al “precio China”, es decir, el coste de producción más bajo. No
hay que ser muy astuto para darse cuenta de que al comprar a las empresas o a los proveedores que ofrecen los productos más baratos y más rápidos, sólo se beneficia a aquellos que pagan salarios de
miseria y que explotan a sus trabajadores en inacabables jornadas de trabajo, arrojando materiales tóxicos al aire, los ríos y los vertederos.
Ahora bien, si alguien quiere comprar un producto que sea más respetuoso con el medio ambiente, con su salud y con las personas involucradas en su cadena de producción, chocará con grandes dificultades
para encontrar información sobre los productos ofrecidos que vaya mas allá de la calidad y el precio.
Y al no tener datos claros que le indiquen los efectos positivos o negativos de cada producto, no podrá actuar en consecuencia en el momento de expresar sus preferencias en el supermercado, sancionando
las prácticas desdeñables y recompensando aquellas que considere meritorias. Así se perpetúa el círculo vicioso, pues si no existe una presión competitiva fuerte que incite a la responsabilidad, los fabricantes
no tendrán el incentivo, y a veces tampoco la alternativa, de mejorar sus productos y sanear sus procesos de producción.
En 1913, Louis D. Brandeis, juez de la Corte Suprema de Estados Unidos, afirmó que “la luz del sol es el mejor de los desinfectantes”. La búsqueda de la transparencia en los intercambios económicos es una
preocupación milenaria, documentada ya con detalle en las transacciones de aceite de oliva que realizaban los romanos. Pero si en esa época los criterios sobre los cuales se intentaba evitar el engaño eran
siempre la calidad y la cantidad, ya es hora de que la “luz del sol” ilumine otros aspectos.
Cuando uno mira una simple bolsa de caramelos, encuentra todo tipo de información ininteligible (E104, E110, E120…) que sólo podrá descifrar si dedica varias horas al estudio de los compuestos químicos y sus
abreviaturas. Ante este oscurantismo, incluso una persona sensible a los riesgos para su salud terminará orientando su compra por un criterio sencillo como el precio. Y si su preocupación apunta a los efectos
de cada producto sobre el entorno natural o a los impactos sociales de su fabricación, mejor será que haga como los freegan, y, ante la duda, procure abstenerse de consumir.
Joseph Stiglitz, premio Nobel de Economía por su teoría sobre la influencia de la información en las transacciones comerciales, ha puesto de relieve que cuando los vendedores saben algo que los compradores
ignoran –situación que, en la práctica, ocurre siempre– la asimetría en la información impide el surgimiento de un mercado más justo y eficaz. Por el contrario, cuando existe transparencia y la información
se transmite hacia los que no la tienen, las fuerzas del mercado se contrarrestan y se puede lograr un equilibrio justo entre los intereses de las partes. Así, por ejemplo, cuanta más información tenga el
público de los ingredientes que componen sus productos de consumo y de los peligros asociados a los mismos, mayor será la presión ejercida para que las empresas dejen de utilizarlos.
El caso de las gasas trans en los Estados Unidos constituye un ejemplo paradigmático que corrobora lo anterior. Tras ser veneradas durante décadas por su capacidad para conservar más tiempo los productos de
repostería, estas grasas comenzaron a ser cuestionadas en 1993 por sus efectos nocivos para la salud humana. Ya en 1997 algunos estudios científicos habían sostenido que, si una persona cambiaba en su
dieta las grasas trans por otras insaturadas, reduciría en un 53% las probabilidades de padecer una enfermedad cardíaca. Algo después, en el año 2000, en un estudio de la Food and Drug Administration (FDA) se sugería que la eliminación de estas grasas en la margarina y en algunos alimentos podría salvar unas siete mil vidas anuales, solamente en los Estados Unidos.
Ante estos datos, la FDA decidió intervenir. Pero en lugar de prohibir su uso, se limitó a exigir que los productos incluyeran en su etiqueta información relativa al contenido de grasas trans. Rápidamente, estas
grasas fueron desapareciendo del mercado, y hasta Dunkin Donuts, la enorme cadena que debía gran parte de su éxito a las virtudes de aquellas grasas, se adhirió al movimiento de empresas que renunciaba
a su uso y proclamó con orgullo que a partir de ese momento, sus donuts quedaban libres de grasas trans.
Así pues, un simple cambio en la información con la que cuentan los consumidores puede obrar milagros insospechados. Y si la información mueve al mercado, la simetría en esa información puede causar un
auténtico terremoto.
El poder de los consumidores agremiados puede compensar la asimetría de información al permitir que ésta se comparta con facilidad y reducir, de esta manera, el coste de obtenerla. En la era de Internet, ha
quedado de manifiesto que un flujo eficiente de información permite que el descontento se organice fácilmente, se amplifique y llegue a difundirse como si se tratara de un virus.
En 2007, y tras haber captado numerosos clientes jóvenes con un atractivo plan en el que no se cobraban intereses por los descubiertos, el banco HSBC decidió eliminar este privilegio dando por sentado
que el costo que para sus clientes supondría cambiar de banco garantizaba que conservarían sus cuentas, ateniéndose a las nuevas reglas. No contaban, sin embargo, con que muy poco después de anunciar la noticia, algún joven insatisfecho había logrado convocar a miles de clientes en un grupo de Facebook llamado “Stop al fraude del HSBC”, en el que todos amenazaban con retirar su dinero del banco. Esta situación obligó al HSBC a retractarse y mantener las condiciones prometidas a sus ahorradores.
Las redes sociales convierten la sencilla reacción de un comprador en una fuerza que puede decretar el éxito o el fracaso de un determinado producto. Con las nuevas tecnologías de la información, cualquiera
puede notificar a un amigo, con un simple clic, su evaluación personal de un producto y éste, a su vez, difundirlo a sus contactos iniciando una cadena de acelerado crecimiento exponencial.
En el año 2000, la firma Leadership in Energy and Enviromental Design (LEED) comenzó a difundir en los Estados Unidos los inconvenientes ecológicos de los edificios comerciales, revelando a propietarios y
usuarios los costes ocultos de las decisiones que normalmente tomaban los constructores de forma silenciosa. Así, por ejemplo, para aumentar sus beneficios los constructores seleccionaban los sistemas
de calefacción y refrigeración más baratos que encontraban, sin preocuparse por su deficiente calidad ni por el hecho de que, a largo plazo, reportarían mayores gastos en energía y en dinero para el propietario
del inmueble.
LEED atacó la asimetría de la información poniendo en manos de los consumidores datos concretos para que, entre otras cosas, supieran que quienes reforman viejos edificios con sistemas energéticos más
eficientes, ahorran un promedio anual de unos 1.100 euros por metro cuadrado y en dos años ya han recuperado la inversión. No sólo esto, sino que además bajan los recibos de limpieza y, al respirar un
aire más sano, sube la salud, la productividad y el confort de quienes allí trabajan.
Esta información en manos de los consumidores era más poderosa que cualquier regulación. Cuando LEED comenzó, sólo había 635 edificios en el mundo que cumpliesen sus requisitos. Siete años después, en
2007, ya habían empezado a construirse cerca de 12.000 edificios para ajustarse a sus estándares. Y el impacto ambiental de estas medidas no es nada despreciable si se tiene en cuenta que, en los Estados
Unidos, estos edificios comerciales den cuenta de un tercio de las emisiones de gases de efecto invernadero y de casi dos tercios del consumo energético.
Fomentar la acción colectiva del consumidor es la mejor estrategia para orientar al mercado hacia productos más responsables ambiental y socialmente. En lugar de esperar a que los gobiernos y los políticos
establezcan controles eficientes, e intentar que lo realicen de forma rápida y desinteresada, basta con dejar que el mercado libre informe de lo que realmente importa para que los consumidores hagan su
parte. Tal como afirma Gregory Norris, ecólogo industrial de Harvard, “las empresas no se preocupan hasta que no lo hacen los compradores”.
La naciente ciencia de la ecología industrial se encarga de estudiar el impacto de los productos industriales sobre el medio ambiente a lo largo de toda la existencia; para ello ha desarrollado el “análisis del ciclo vital” (Life Cycle Analysis).
Así, por ejemplo, para estudiar el impacto que un automóvil ejerce sobre el medio ambiente, este tipo de análisis intenta explorar la profunda red de relaciones que intervienen en su creación, conservación
y desaparición, en términos de materia prima consumida, cantidad de energía y agua utilizadas, ozono requerido por las reacciones fotoquímicas, contribución al calentamiento global o toxicidad liberada
al aire y al agua, entre muchos otros.
Al asumir esta complejidad integradora, y tener en cuenta el enorme conjunto de variables que intervienen en el ciclo vital de un producto más el impacto relativo de cada una de ellas, resultan bastante objetables,
por no decir ridículos, los estudios que pretenden reducir las repercusiones de un producto a una sola de sus características. Y, sin embargo, esto es lo que suele ocurrir en el caso de las llamadas etiquetas
“verdes”, que crean la ilusión de que se está comprando algo virtuoso porque destacan selectivamente uno o dos atributos positivos del producto, pretendiendo así que en él no hay nada negativo y ocultando,
muchas veces, el mar de perjuicios que ese mismo producto desencadena.
Si bien en algunas empresas estos esfuerzos representan un inicio valioso en su camino hacia la responsabilidad y sostenibilidad industriales, en muchos casos, por desgracia, no deja de ser una estrategia
de marketing: una suerte de “lavado verde” que sólo acrecienta el problema, porque proporciona una información tergiversada o parcial a los clientes para adormilar sus conciencias; les transmite la ilusión
de que están haciendo algo bueno y les impulsa a comprar artículos que no cumplen con la promesa que hacen. Con este tipo de prácticas se corre el riesgo de despertar la desconfianza de los consumidores y de
generar suspicacias frente a los esfuerzos legítimos de otros productos realmente beneficiosos.
De hecho, la mayor parte de lo que hoy en día consideramos productos verdes no son más que un espejismo creado por la publicidad. Cuando los nutricionistas analizaron los ingredientes de decenas de miles de artículos de un supermercado, concluyeron que la gran mayoría de los que venían etiquetados como “sanos” en realidad no lo eran tanto. Algo semejante sucede con la calificación de “EnergyStar” en los
ordenadores portátiles, que resalta la reducción en el consumo de energía, pero omite el hecho de que el 90% del impacto medioambiental de estos aparatos tiene lugar durante los procesos de manufactura y eliminación, y no durante su uso. En esencia, las camisetas teñidas siguen siendo tan peligrosas como siempre, aunque sean de algodón orgánico, y los donuts “libres de grasas trans” continúan siendo una
mezcla poco saludable de grasas, azúcar y harina blanca. Un producto verdaderamente “verde” estaría concebido para ser sostenible desde la cuna hasta la tumba, o mejor, hasta la nueva cuna, en la medida en que, una vez usado, debería poder utilizarse para algo diferente. Pero en la actualidad no existe ningún producto industrial que podamos calificar como absolutamente verde. La compleja red de Indra hace que en algún punto de su ciclo, todo proceso industrial ocasione un impacto negativo sobre el medio ambiente.
El asunto de la sostenibilidad, pues, es en realidad una cuestión de grados, en donde no hay productos “respetuosos” sino “relativamente respetuosos” y, entre ellos, algunos lo son más que otros.
En lugar de preguntarse si un producto es “bueno” o “malo”, convendría indagar sobre cuántos contaminantes se liberan durante su ciclo de vida y en qué cantidad, así como la forma en que podríamos
reducir eficazmente dichas emisiones.
La repercusión de nuestras acciones
Para el programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEP), las consideraciones medioambientales y las necesidades humanas son inseparables y, por esta razón, su preocupación no
se limita a mejorar los beneficios para el medio ambiente, sino también a alcanzar unos mínimos de bienestar para las poblaciones humanas. Si bien es cierto que los procesos industriales generan impactos diferentes, estos se pueden clasificar en tres categorías independientes para facilitar el análisis general de las virtudes o
perjuicios de un producto durante su ciclo de vida.
-La geosfera. La primera de estas categorías alude al entorno no viviente y, en particular, al suelo, el aire, el agua y el clima. Desde esta perspectiva, los efectos negativos de un proceso industrial se materializan en fenómenos como la acidificación del suelo, la extinción de acuíferos, la reducción de la capa de ozono
en la estratosfera o el calentamiento global.
Para valorar la deuda total de un determinado producto con la naturaleza se han fijado criterios como el de “la carga de recursos”, que permite estimar la cantidad de materia prima consumida, el tipo de contaminación provocada o la clase de valor destruido por el producto en cuestión. Desgraciadamente, entre las decenas de miles de productos fabricados por el ser humano son muy pocos los que, hasta la fecha, han sido evaluados para determinar su nivel de biodegradabilidad, o la facilidad con que los organismos pueden descomponerlo en elementos útiles para la naturaleza.
-La biosfera. Esta segunda dimensión está integrada por nuestro cuerpo, el de otras especies y el de las plantas. Aquí entra en consideración nuestra propia salud: así como todo entorno natural tiene una determinada “capacidad de carga”, es decir, un número máximo de individuos que puede soportar sin daño, los sistemas internos del cuerpo humano también tienen un umbral de resistencia, esto es, una cantidad máxima de compuestos extraños que pueden acumular sin enfermar. Los recientes y novedosos estudios de “bioacumulación”, que intentan determinar los invasores que se van incorporando al cuerpo a lo largo de toda la vida, sugieren que la exposición continua a dosis muy bajas de químicos puede resultar tan nociva como la exposición súbita en un periodo breve de tiempo. Los oncólogos, por ejemplo, están llegando a un consenso según el cual la exposición sostenida de alguien a dosis mínimas de agentes cancerígenos puede ser tan tóxica como la exposición breve a dosis elevadas.
Algunos indicadores para determinar los daños a la biosfera ocasionados por un producto a lo largo de su ciclo vital son la pérdida de biodiversidad, la liberación de agentes cancerígenos, la medida de DALY (en español, “Años Perdidos por Incapacidad”) o la toxicidad incorporada, que se mide en función del número
de productos químicos problemáticos que se emiten durante todo el ciclo vital de un producto. Por desgracia, la lista de riesgos secundarios asociados a los productos sintéticos que fabricamos y consumimos los humanos aumenta al ritmo que crece nuestra capacidad para detectar peligros cada vez más sutiles.
Mientras que en Europa rige el “principio de precaución”, de acuerdo con el cual se debe prohibir cualquier sustancia que según los exámenes toxicológicos resulte potencialmente peligrosa para el ser humano, en Estados Unidos, en cambio rige un “principio de evidencia concluyente”: un producto tóxico puede ser
seguro en ciertas condiciones y, por ende, sólo se prohíbe una sustancia si existe una prueba concreta del daño causado al ser humano. Siendo esta prueba tan difícil de obtener, cada vez es mayor el
número de productos químicos “seguros” en los Estados Unidos que están prohibidos en Europa. De hecho, la Agencia de Protección Ambiental (EPA) de los Estados Unidos elaboró en 1979 una lista de 62.000 compuestos químicos industriales que podían emplearse sin restricciones, y a lo largo de las siguientes décadas sólo ha solicitado la investigación de unos pocos, incluyendo los miles que se descubren anualmente. En Europa, por su parte, la REACH (Registration, Evaluation and Autorization for
Chemicals) adelanta el ambicioso y loable objetivo de evaluarlos a todos y cada uno de ellos.
-La sociosfera. Esta última categoría abarca cuestiones de índole social, como las condiciones laborales de los trabajadores o los índices de calidad de vida de las comunidades implicadas en los procesos de explotación y producción industrial. El impacto humano de la empresa se mide en hechos evidentes, como la
ausencia de trabajos forzados y de explotación infantil, y en otros más difíciles de evaluar, como el grado de implicación con la comunidad local, el nivel de capacitación de la mujer, la justicia
salarial, los beneficios sanitarios o la conducta filantrópica a nivel local. La determinación del impacto
social constituye un auténtico reto, incluso para las organizaciones que abrazan normas éticas y la responsabilidad social. Por lo general, identificar el impacto social en toda la cadena de suministros
requiere una alta inversión en tiempo y en dinero, para poder identificar las condiciones sociales de todos los trabajadores y comunidades vinculados al ciclo de vida de un determinado producto.
Por esto, Catherine Benoit, científica social de Montreal, propone algunos criterios para facilitar esta tarea,
como por ejemplo priorizar las etapas de la cadena en donde existe más riesgo de impacto social negativo o empezar por aquellas en las que es posible realizar mejoras efectivas.
Las tres categorías presentadas están íntimamente relacionadas ente sí, de modo que cuando el análisis de un producto o una industria se limita a observar una de ellas, no logrará sino un fragmento de la imagen
completa y, muchas veces, esta miopía le costará el éxito en sus pretensiones. Un ejemplo muy visible lo ofrece la creciente industria del “ecoturismo”, que se anuncia como una forma responsable de viajar
preservando el medio ambiente y cuyas “virtudes”, en muchos casos, se limitan a la protección de la naturaleza (geosfera y biosfera), sin ningún esfuerzo por que los beneficios de la actividad turística
redunden en unas mejores condiciones de vida para los habitantes, mediante la reinversión en escuelas o servicios médicos. En casos así, habría que cuestionarse seriamente si el tipo de desarrollo que se pretende
promover es realmente “sostenible”, cuando sucede que encarece el coste de vida de los habitantes locales sin mejorar sus salarios, aumentando por ende la pobreza, la delincuencia y los problemas sanitarios.
Cuando se analiza el ciclo de vida
Mientras la población de Kerala, en el sur de la India, padecía una sequía sin precedentes que supuso un enorme drama social y llegó a desencadenar una epidemia de suicidios entre los pequeños agricultores,
la embotelladora de Coca-Cola, ubicada en la región, aumentaba diariamente su producción. Desde hacía unos años se habían levantado voces de protesta contra la fábrica, cuyos camiones eran vistos como
símbolo de despilfarro del agua y como causantes de la deshidratación crónica que comenzaba a vivirse; la empresa, sin embargo, argumentaba que obtenía el agua de un acuífero muy profundo y que su
actividad no tenía relación alguna con las aguas superficiales que utilizaban los agricultores. Cuando finalmente, a comienzos de este siglo, el consejo de Kerala decretó el cierre de la planta y las
ventas de Coca-Cola cayeron en picado en toda la India, la empresa aumentó su sensibilidad hacia el uso eficaz del agua y se trazó un ambicioso reto: reducir la cantidad de agua utilizada para fabricar un litro
de Coca-Cola de algo más de tres litros a menos de dos y medio. Pero al mismo tiempo, y gracias a una investigación interna que les permitió reflexionar sobre el hecho de que nunca se habían preocupado
por el origen del agua y simplemente pensaban en el rendimiento operativo, decidieron pedir ayuda al World Wildlife Found.
Esta institución les permitió ampliar su corta visión al incorporar en el análisis la huella total del agua de la planta embotelladora, que incluía desde proveedores hasta distribuidores y vendedores. Así fue
como supieron que el cultivo de caña de azúcar es el principal consumidor de agua en el ciclo vital y que en esta etapa se invierten más de doscientos litros de agua para cosechar el azúcar que requiere un
litro de la bebida. Un análisis nada trivial, si se tiene en cuenta que Coca–Cola es el principal consumidor de azúcar en el mundo.
Esta experiencia abrió los ojos a la empresa y le hizo reconsiderar su posición frente a las fuentes de suministro del agua. Desde entonces, Coca-Cola se ha comprometido con la transparencia ecológica, contratando empresas auditoras que determinen el modo en que se gestiona el agua en las regiones en que operan sus plantas. Por su parte, en la planta de Kerala, Coca-Cola instaló un sofisticado sistema de cosecha de agua de lluvia y excavó un pozo para la aldea cercana que rellena diariamente con dos camiones cisterna de agua limpia.
Procter & Gamble representa el ejemplo de una compañía que ha incluido la sostenibilidad en la propia estrategia de la empresa, mediante la evaluación integral del ciclo vital de sus productos. Para lograrlo, la empresa invierte grandes cantidades de dinero en investigación, desarrollando productos innovadores y sostenibles que sean más respetuosos con el medio ambiente y, al mismo tiempo,
menos costosos. Con sus estudios, Procter & Gamble descubrió que, en muchos de sus productos, los mayores impactos no se daban en la producción ni en el transporte, sino durante la etapa
de uso por parte de los consumidores. En concreto, encontraron que el principal responsable de toda la huella energética de la compañía era la necesidad de usar agua caliente para que el detergente de
la lavadora tuviese los efectos deseados. Así fue como desarrollaron el Tide Cold Water, un detergente que limpia eficazmente sin necesidad de utilizar agua caliente y que no es más caro que el tradicional.
Según sus estimaciones, si todos los hogares de Estados Unidos utilizaran un producto así, el coste de la energía total consumida disminuiría en un 3%, ahorrándose cerca de 90.000 millones de kilovatios por
hora y reduciéndose en 34 millones de toneladas la cantidad de dióxido de carbono liberada a la atmósfera.
Además, se estima que el ahorro energético que supone para el consumidor no tener que calentar el agua equivale al valor de la caja de detergente. Por último, cabe destacar la experiencia del Global Social Compliance Program, creado en alianza por las cuatro principales minoristas del mundo (Wal-Mart,
Tesco, Carrefour y Metro) para establecer criterios objetivos que deben cumplir todos sus proveedores, en cuanto a condiciones laborales y al trato dado a sus trabajadores. Con una estrategia de este estilo, en la
que los propios distribuidores imponen pautas de responsabilidad ambiental y social sobre su propia cadena de suministros, se logra que los estándares de calidad constituyan un tipo de condición necesaria
para la subsistencia de las pequeñas productoras.
La transparencia radical
Si se integran todos los impactos sustanciales del producto en la geosfera, la biosfera y la sociosfera, teniendo en cuenta la integridad de su ciclo vital, y si adicionalmente, esa información se presenta de la forma más sencilla posible, para que los consumidores puedan acceder a ella sin grandes esfuerzos, entonces estaremos ante una transparencia ecológica de carácter radical, cuyos impactos en la oferta de
productos y en las formas de producirlos serían ciertamente revolucionarios.
Una transparencia de esa naturaleza colocaría a compradores y vendedores en pie de igualdad y, al poner en evidencia dimensiones ocultas para tomar decisiones que no sólo recompensen el precio y la calidad, sino que tomen en consideración las virtudes ecológicas del producto, daría a los compradores la posibilidad de expresar sus preferencias por productos más sostenibles, más sanos y más justos: así generarían el mejor incentivo para que productores y vendedores se preocuparan por sanear sus métodos, sus materiales y sus prácticas y por desarrollar mejores alternativas.
Un ejemplo naciente de este fenómeno nos lo ofrece GoodGuide, una empresa que aspira a ser social, ética y medioambientalmente responsable, y cuya misión consiste, literalmente, en diseñar herramientas que “transformen la relación habitual que existe entre el consumidor, los productos y las empresas fabricantes, proporcionando una información rigurosa y comprehensiva en el punto de venta”.
Para ello, GoodGuide integra centenares de bases de datos muy complejas y detalladas con información que va desde las políticas de experimentación con animales hasta las emisiones de carbono en la cadena de suministros de miles de productos.
GoodGuide muestra al consumidor la historia oculta del producto, calculando su impacto medioambiental a lo largo de todo el proceso de producción, transporte, uso y eliminación. Además, a diferencia de los primeros prototipos de análisis de ciclo vital diseñados por ingenieros y políticos, que generaban datos tan extraños como “kilogramos por acidificación potencial”, este sistema ofrece la información
de una forma sencilla, para que el consumidor pueda saber rápidamente qué producto es mejor sin necesidad de ser un experto en ciencias naturales.
En la versión beta, el comprador puede fotografiar el código de barras del producto con su teléfono móvil y adjuntar la imagen a un mensaje de texto dirigido a GoodGuide. El servidor le reenviará rápidamente una evaluación con tres barras, en la que los colores rojo, amarillo y verde indican el nivel relativo de bondad de ese producto en las dimensiones medioambiental, sanitaria y social. Y si quiere información más detallada, siempre podrá encontrarla en el website de GoodGuide.
Con esta información, los compradores podemos tomar decisiones éticamente más adecuadas, ajustando nuestras compras a nuestra escala de valores. Pero para que esto sea así, y se desarrolle efectivamente un modelo de transparencia radical, la información debe reunir tres características principales: estar bien documentada, ser imparcial y ser comprehensiva. Es decir, que quienes realizan el análisis han de estar bien familiarizados con el sector, no deben tener ningún interés en la venta del producto y han de ponderar las consecuencias de cada producto en varias dimensiones, sin limitarse a una o unas pocas.
El acceso a los detalles técnicos tiene que ser transparente, y para esto no basta con relevar las fuentes de información, sino que también es necesario explicitar el proceso utilizado para llegar a las conclusiones. Un ejemplo muy ilustrativo de este tipo de transparencia lo ofrece la web Skin Deep, que identifica el tipo y la cantidad de estudios científicos sobre los cuales basan sus valoraciones para los ingredientes de cada uno de los 55.000 productos de higiene personal enumerados, con frases como “uno o más estudios señalan la aparición, a altas dosis, de formaciones tumorales”. En la medida en que vayan apareciendo aplicaciones de esta naturaleza, cada vez será más difícil ocultar información. Y cuando las decisiones de consumo puedan basarse en una información completa, el poder pasará de los vendedores a los compradores, quienes cada vez que acudan al mercado podrán votar con sus dólares.
.
Comments
Post a Comment